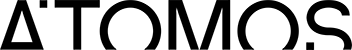Lo que el coronavirus se llevó…
por: Alberto Amador
Fotografías: Cortesía de Raúl Rodríguez
Zacatecas, Zac.- Sin duda, el bombardeo de información nos ha tundido, pero no podemos detenernos. Todo parece indicar que acatamos las indicaciones; había sana distancia, el transporte público a la mitad de su capacidad. La vida tenía que transcurrir, objetaban algunos.
Por azares del destino mi punto era Jerez, el pueblo mágico ‘Más alegre de México’. Recorrí con fluidez el bulevar en lo que sería ‘hora pico’; las cosas han cambiado, pensé. Durante el corto viaje hacia la carretera veía a personas cargando víveres, otras sin protección y pocas con singular alegría.
En el transcurso del camino pude ver algunos cadáveres, es decir, construcciones detenidas. Centros sociales vacíos. Zonas comunes desiertas. Esto es real, pensé.
Ya encaminados en la carretera decidí tomar un poco de aire fresco; a diferencia de otras regiones, miré al cielo y lo vi completamente azul. Ese característico y acuarelesco horizonte tampoco había cambiado.


El camino era fluído; entre pláticas y murmullos no podíamos olvidar la cuarentena y cómo mi compañero de viaje tuvo que ‘parar’ su Uber porque “la gente no sale; está guardada”, argumentó.
El camino que hemos recorrido un sinfín de veces era normal. El clima es el primer indicio de que estás en el Pueblo Mágico; el calor arrecia y la sed se siente.
Nos dimos un tope de realidad cuando en las calles de este municipio era poca la gente que transitaba en bicicleta. Algunos andaban a pie y los comercios estaban cerrados. Rondaban las 16 horas de un jueves.
Quedé atónito. Jamás había transitado por un municipio tan silente. Tan corto de vida. Sin lugar a dudas, era tiempo de coronavirus.
Me adentré por las venas del hermoso Centro Histórico; las bandas no sonaban. El Carta estaba cerrado y las calles estaban aún más desiertas. La Presidencia Municipal lucía vacía y un grupo de hombres, preocupados por su situación -supongo- eran atendidos por el Secretario de Gobierno.


Esperé e hice mis diligencias. Entrevisté al alcalde, que, preocupado y ocupado de la situación me relató las acciones que se tomarían para mitigar esta contingencia. El silencio reinó durante toda mi estancia.
Era tan raro no escuchar ni un murmullo de una trompeta o el sonido de la tambora incitando a las revueltas. El lugar no era el mismo de siempre.
Entendí todo cuando una larga fila de taxistas esperaban pasaje. Cuando las bancas del jardín tenían poca o nula afluencia. Cuando recorrí unos pasos y mi restaurante favorito estaba fuera de servicio.
Salimos mientras la tarde caía. El aire refrescaba y la soledad se acentuaba aún más. Entramos a un restaurante donde había pocos comensales. El servicio fue espléndido; más de lo siempre acostumbrado.

Mientras ordenábamos, se acercó un joven con aspecto humilde. Se le notaba cansado de caminar y cargar con dos grandes bolsas llenas de pan ranchero. Con sigilo y apenado se acercó a nosotros. Nos ofreció una bolsa y pidió nuestro apoyo.
“La situación está canija”, dijo. Acepté una bolsa y me regresó sólo morralla. Suspiró aliviado y se fue. Imaginé que era su único sustento y el de su familia. ¿Quién más le comprará?, pensé. Luego sólo desapareció.
Llegó la noche; todo se apagó.
Reflexioné y me di cuenta de cómo no estamos preparados para entender lo que viene. En el mercado, aunque los murmullos estuvieron, el miedo se respiraba. ¿Qué vamos a hacer ahora que nos cierren?, comentaban las vendedoras.
“Somos diabéticos”, le respondió un joven que momentos antes exigía un plato de nopales con lentejas. ¿Cómo le vamos a hacer?, dijo.
Algunos seguían con su vida normal, mientras otros se preparaban para lo peor, el cierre inminente de sus locales, a pesar de que se han ocupado con las medidas sanitarias, salir no será opción.
Regresé a casa mientras reflexionaba. Por logística de mis compañeros, me dejaron en la Central de Autobuses. Los filtros sanitarios estaban ahí; controlan la entrada y la salida. El vaivén de personas que deben salir de sus hogares.

Mientras pensaba la ruta más corta a casa, escuché cómo los profesionales de la salud cuestionaban a los que ingresaban, una serie de preguntas para descartar infecciones. Me dio gusto saber que existe prevención.
Finalmente decidí tomar un taxi. Al igual que en Jerez, la fila era larga y con conductores desesperados.
Pregunté el precio y acepté tras regatear un poco. Siguen siendo abusivos, pensé; pero, tras comprender la situación me arrepentí.
Mientras que el conductor se dirigía a mi hogar, en Guadalupe, conversamos. Aceptó que el trabajo ha disminuído y que su trabajo es de riesgo, más aún, cuando movilizan a personas que vienen de todo el país y Norteamérica.
Sin alarmarlo, le comenté que la situación empeorará. Aún el Gobierno de México no pedía enérgicamente que nos quedáramos en casa, recuerdo porque él insistió que debe llevar el sustento a su hogar.
Nuevamente, el trayecto hasta mi hogar fue más corto de lo pensado. El flujo vehícular era pobre y la ciudad lucía vacía.
Le pedí al conductor me bajara afuera de un centro comercial; pagué con un billete y me pidió el exacto, ya que no había tenido viajes y yo era el primero. Eran alrededor de las 16 horas; pagué con morralla y caminé a casa.
Mientras caminaba, vi cómo la gente se abastecía con lo esencial. A la entrada del centro comercial ofrecían gel antibacterial. Mientras, en la parada de transporte público, la gente lucía separada. Los negocios aledaños tenían avisos de que volverían a abrir pronto o sólo daban servicio para llevar.
Fue ahí, donde entendí que esta pandemia ya nos alcanzó. Fue en ese corto trayecto donde comprendí lo que el coronavirus se llevó…
Este microorganismo se llevó nuestra sociedad; nuestros abrazos, nuestra convivencia, nuestra vida como la conocíamos.
Ahora ignoro lo que sucederá posteriormente; lo único que sé, es que no volveremos a ser los de antes…